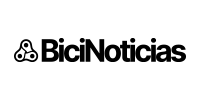Confesiones de un ciclista que cada otoño pasa por la fase de duelo, el caos logístico del vestuario y la pereza extrema… hasta que, poco a poco, descubre por qué el frío también puede ser su aliado.
Sí. Lo digo sin tapujos: odio los primeros días del invierno.
No es el frío en sí lo que me mata. Es el proceso de transición: cuando el sol desaparece antes de las 18:00, cuando tu ruta de siempre ahora implica circular con luces y chaleco reflectante a las 17:45, cuando planificar una salida implica más cálculos que un examen de física —y encima, fallas.
¿Demasiadas capas? Sudas como si hiciera 35°C, te asfixias y llegas a casa empapado por dentro.
¿Muy pocas? Te congelas los dedos a los 20 minutos, y el resto del día te tiemblan las manos al intentar escribir un correo.
Y ni hablemos de la pereza. Esa sensación física de que el cuerpo se niega a salir de casa. El sillón te llama con la voz de un ángel. El rodillo está ahí, tentador, silencioso, calentito. Y tú… tú sabes que deberías salir. Pero no quieres.
Fase 1: El duelo (y el caos del armario)
Los primeros 15 días de noviembre son, para mí, una especie de limbo meteorológico y emocional. Es cuando:
- Reorganizo las rutas para evitar carreteras sin iluminación.
- Invierto 20 minutos decidiendo entre manga larga fina + cortavientos o manga larga gruesa sin cortavientos (spoiler: siempre elijo mal la primera vez).
- Compruebo tres veces que las luces están cargadas. Y aun así, una vez al mes, me quedo a oscuras en medio de la nada.
- Me pregunto, con absoluta sinceridad: ¿esto merece la pena?
La respuesta, en ese momento, es un no rotundo.
Pero, curiosamente… sigo saliendo. No por motivación, sino por inercia acumulada. Porque sé, en lo más profundo, que si me rindo ahora, el invierno me ganará. Y no quiero eso.
Fase 2: La adaptación (o: cómo dejar de sufrir)
Llega un punto —suele ser a finales de noviembre o principios de diciembre— en que algo cambia. No es que el clima mejore (todo lo contrario), sino que yo me adapto.
Empiezo a entender mejor qué ropa funciona para mí en cada rango de temperatura.
Descubro que salir 30 minutos antes de que oscurezca transforma la experiencia: menos tráfico, menos gente, más calma.
Cambio de mentalidad: ya no busco entrenar como en verano, sino maximizar el rendimiento de rutas más cortas pero más intensas.
Ahí es cuando empiezo a disfrutar.
- Una salida de 90 minutos bien estructurada (calentamiento, series en subida, regenerativo final) me deja más satisfecho que tres horas a ritmo medio en agosto.
- Aprovecho los días sin viento como si fueran premios: salgo aunque sea solo 45 minutos, porque sé que son oro puro.
- Me permito rutas sociales, lentas, con parada en el bar —sí, con chocolate caliente y algo de bollería. Porque el invierno también es de ritual, no solo de rendimiento.
Y entonces… aparece la recompensa inesperada: esa claridad mental que solo da pedalear en frío, esa conexión con el entorno cuando todo está en silencio, ese orgullo sutil de haber salido a pesar de todo.
El invierno no es para valientes. Es para persistentes.
No necesitas amar el frío para rodar en invierno.
No necesitas madrugar a las 5:30 como el Oslo Dawn Patrol (aunque los admires desde la distancia).
Solo necesitas superar los primeros días de resistencia, organizar un mínimo de logística… y confiar en que, después, algo bueno te espera.
Porque el invierno no te da kilómetros. Te da consistencia.
Te da enfoque.
Te da la oportunidad de reconstruir tu relación con la bici, sin prisas, sin comparaciones, sin redes.
Y, sobre todo, te recuerda una verdad sencilla:
no siempre hay que sentir ganas para hacer lo que sabes que te hace bien.
A veces basta con abrocharte el casco, encender las luces… y salir.
El resto, llega solo.
¿Tú también pasas por la “fase de duelo invernal”? ¿Cuál es tu ritual para superarla? ¿Y cuál ha sido tu mejor salida de este invierno hasta ahora? ¡Cuéntanos en los comentarios!
📷 Y si tienes una foto de esa salida gris, fría y perfecta… compártela. Nos encantará verla.