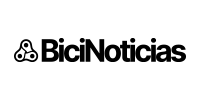Introducción
Durante décadas, los conceptos de umbral, estado estable metabólico y potencia crítica han sido pilares fundamentales en la fisiología del ejercicio y, por extensión, en la planificación del entrenamiento para ciclistas. Sin embargo, avances recientes en la modelización del rendimiento —especialmente mediante leyes de potencia— han cuestionado la validez de estos constructos como límites fisiológicos absolutos. Este artículo examina críticamente esas ideas, respondiendo a algunas de las críticas formuladas por figuras influyentes en el campo, como Andrew Cogan, y explora por qué la relación entre intensidad y tiempo de esfuerzo podría entenderse de forma más coherente sin recurrir a umbrales rígidos.
1. La relación intensidad-tiempo no es hiperbólica: ¿y qué?
Andrew Cogan ha señalado que “hace casi 50 años que se sabe que la relación intensidad-duración no es realmente hiperbólica” y que el uso de una ley de potencia para modelar esta relación no constituye una novedad significativa. Si bien es cierto que la no linealidad de dicha relación ha sido reconocida desde hace tiempo, lo relevante no es únicamente que la relación no sea lineal, sino cómo se modela.
Una ley de potencia (por ejemplo, ( P = k \cdot t^{-b} )) describe una relación proporcional entre la potencia sostenible y la duración del esfuerzo, sin puntos de inflexión abruptos. Esto contrasta con modelos basados en la potencia crítica (CP), que asumen un umbral fisiológico a partir del cual el tiempo hasta el agotamiento disminuye drásticamente. La clave está en que una ley de potencia implica que el ritmo de fatiga es continuo y proporcional, sin un “cambio de fase” al cruzar un umbral teórico como el FTP o la CP.
En otras palabras: no existe una intensidad mágica a partir de la cual la fatiga se acelere de forma desproporcionada. Esto desmonta la idea tradicional de que por debajo del umbral se puede mantener el esfuerzo indefinidamente, mientras que por encima se entra en una espiral de fatiga rápida.
2. ¿Existe realmente un “estado estable metabólico”?
Cogan defiende la existencia de un “máximo estado cuasi estable”, generalmente asociado con la intensidad en la que los niveles de lactato en sangre permanecen estables durante 20–60 minutos. Según su visión, este punto marca un cambio fisiológico claro: un 5 % por encima, el esfuerzo dura ~20 minutos; un 5 % por debajo, puede mantenerse durante horas.
Sin embargo, este enfoque tiene limitaciones importantes:
- Se basa en un solo marcador fisiológico: el lactato. Aunque útil, no representa el estado global del organismo. Otros parámetros —como el cortisol, la percepción subjetiva del esfuerzo, la activación simpática, la eficiencia mecánica o la termorregulación— cambian de forma continua y no necesariamente coinciden con el umbral de lactato.
- La variabilidad interindividual e intraindividual es alta: el tiempo que un atleta puede mantener su “máximo estado estable de lactato” puede variar hasta un 15 % entre sesiones, y su coincidencia con otros umbrales (como el segundo umbral ventilatorio) es imperfecta.
- En el mundo real, los esfuerzos no son constantes: las carreras implican aceleraciones, descensos, cambios tácticos, fatiga acumulada y factores ambientales. En ese contexto, la noción de un “estado estable” pierde sentido práctico.
De hecho, si tomamos como referencia otros biomarcadores, podríamos definir múltiples “estados estables”. Por ejemplo, un estudio muestra que al 40 % de la potencia aeróbica máxima (zona 2 baja), los niveles de ACTH y cortisol no aumentan significativamente. ¿Deberíamos entonces considerar ese como el verdadero umbral de estabilidad sistémica?
3. El organismo como sistema complejo, no como máquina secuencial
El cuerpo humano no se fatiga de forma lineal ni jerárquica. Más bien, opera como un sistema complejo y autoorganizado. Al aumentar la intensidad o la duración del esfuerzo, el organismo recluta progresivamente más subsistemas: fibras musculares rápidas, vías glucolíticas, respuestas neuroendocrinas, mecanismos termorreguladores, etc.
Tomemos como ejemplo una maratón:
- Al inicio, el esfuerzo es sostenido principalmente por fibras lentas y metabolismo aeróbico. El atleta puede conversar, mantener la técnica y gestionar su esfuerzo con facilidad.
- Conforme avanza la carrera, la fatiga muscular obliga a reclutar fibras intermedias y rápidas, aumentando el consumo de oxígeno, la producción de lactato y la ventilación.
- Al final, todo el organismo está “esclavizado” por la tarea: la atención se reduce al esfuerzo inmediato, la biomecánica se degrada y el sistema nervioso está altamente activado.
En este escenario, no hay un punto claro de transición entre “estado estable” e “inestable”. Todo cambia de forma continua. Por tanto, el “máximo estado estable” podría interpretarse no como un umbral fisiológico real, sino como un artefacto observacional: el momento en que una red fisiológica específica (por ejemplo, la capacidad de reutilizar lactato) ya no puede mantener el equilibrio y requiere la intervención de otros mecanismos.
4. La potencia crítica y el FTP: ¿modelos útiles o limitaciones metodológicas?
Cogan ha sido históricamente defensor del FTP (Functional Threshold Power), precisamente por su enfoque pragmático: “¿Cuántos vatios puedes mantener durante una hora? Eso es tu FTP”. Esta definición funcional evita debates teóricos y se centra en el rendimiento observable.
Sin embargo, en la práctica, el FTP rara vez se mide con un test de 60 minutos. En su lugar, se estima mediante tests de 20 minutos (multiplicando por 0,95) o, peor aún, mediante modelos de potencia crítica que dependen de esfuerzos cortos (3–12 min) y largos (20–40 min).
Aquí surge un problema fundamental: la potencia crítica es altamente dependiente de los datos de entrada. Un mismo atleta obtendrá valores distintos según los esfuerzos utilizados. Estudios recientes (como los de Gorostiaga et al.) han demostrado que la CP calculada siempre se sitúa entre el 95 % y el 99 % del esfuerzo más largo incluido en el modelo. Esto la convierte en un parámetro contextual, no absoluto.
Peor aún: se utiliza un modelo basado en esfuerzos cortos para estimar una intensidad sostenible durante una hora, y luego se emplea esa estimación para prescribir entrenamientos de 3–5 minutos. Este enfoque introduce errores acumulativos y carece de lógica interna.
En contraste, la ley de potencia ofrece una alternativa más robusta para predecir el rendimiento en esfuerzos de cualquier duración, especialmente en actividades superiores a una hora, donde los modelos de CP tienden a sobreestimar la capacidad real.
5. El legado de Cogan y el avance del conocimiento
Es justo reconocer que Andrew Cogan revolucionó el entrenamiento con potenciómetro al popularizar conceptos accesibles como el FTP y las zonas de entrenamiento. Su enfoque práctico permitió que miles de ciclistas amateurs mejoraran su rendimiento sin necesidad de laboratorios ni análisis complejos.
Sin embargo, el conocimiento avanza. Lo que en los años 90 era una aproximación útil, hoy puede refinarse con herramientas más precisas y modelos más coherentes con la fisiología sistémica. Esto no invalida el trabajo de Cogan, sino que lo contextualiza dentro de la evolución científica.
Curiosamente, España ha sido un bastión de la difusión de sus ideas: sus libros se han traducido ampliamente, sus zonas de entrenamiento se enseñan en universidades y sus conceptos dominan el discurso en castellano. Esto ha tenido ventajas (acceso temprano a la tecnología de potencia) pero también ha ralentizado la adopción de enfoques más modernos, precisamente porque “lo dice Cogan”.
No obstante, esta misma limitación —el menor acceso al inglés científico— ha llevado a algunos investigadores y entrenadores españoles a profundizar de forma crítica en la literatura primaria, generando un núcleo de expertos altamente cualificados. Así, mientras el nivel promedio puede ser más bajo, el nivel de élite en fisiología del ejercicio y entrenamiento en España es sobrerrepresentado a escala global.
Conclusión
La noción de un umbral fisiológico absoluto —ya sea como estado estable, potencia crítica o FTP— es una simplificación útil, pero no refleja la complejidad del organismo humano en movimiento. La evidencia sugiere que la fatiga y el rendimiento siguen una relación continua, mejor descrita por leyes de potencia que por modelos con puntos de inflexión arbitrarios.
Esto no significa que el FTP carezca de utilidad práctica. Como herramienta de planificación, sigue siendo valiosa. Pero debemos entenderla como una aproximación funcional, no como un fenómeno fisiológico real. Al reconocer sus límites, podemos integrarla en un marco más amplio, dinámico y adaptado a la realidad del ciclismo competitivo.
El entrenamiento del futuro no se basará en umbrales rígidos, sino en modelos individuales, continuos y multidimensionales que capturen la verdadera naturaleza sistémica del rendimiento humano. Y en ese camino, el legado de Cogan será recordado no como una verdad inmutable, sino como el primer paso de una evolución necesaria.